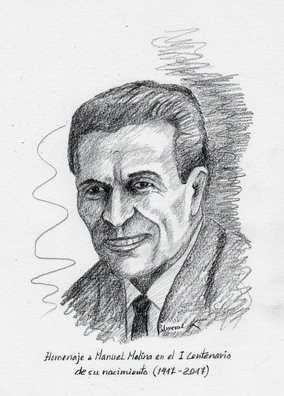A Manolo, el poeta Manuel Molina me llevó por primera vez mi amigo, el también poeta y profesor hoy de la universidad de Sevilla, Miguel Ángel Cuevas, allá por los años 1976 o 1977, cuando ambos compartíamos aula en la facultad de Filología de Alicante. Yo rondaba la veintena, Manolo frisaba en esas fechas una juventud de sesenta años.
La juventud del poeta Manuel Molina, su conversación permanente, su entrega a la amistad con quienes éramos, en el tiempo y solo en el tiempo, más jóvenes, tuvo siempre mucho que ver con la esperanza. Manolo era un derrotado de la contienda civil española. Sabía lo que significaba material e intelectualmente esa derrota. La carga honda, verdadera de sí, personal -que, un día lo verás, equivale en poesía a universal- es aún hoy, confío en que lo haya sido para ti, un modo de hablar a los jóvenes de esperanza, de fraternidad entre los seres humanos en tiempos de glaciación y de sequía; de honestidad de la palabra sobre retóricas huecas. De Manolo, del poeta Manuel Molina, junto a la valoración estética que pueda merecer a unos o a otros, queda la verdad de un hombre que quiere decir verdad, que busca al ser humano en el roto que abre la vida en ti o en mí –por eso llega su voz a cada uno de nosotros- La cercanía de los jóvenes le fue por ello siempre grata. En cada nueva vida vio siempre una nueva oportunidad para la especie e hizo de la amistad arte: tienes aquí, después de la antología que has elaborado junto a tus compañeros, una nómina, escogida entre otros muchos, de los escritores que mantuvieron correspondencia con nuestro poeta, que fueron sus amigos y, que es, a un tiempo, relación esencial de los autores españoles de la segunda mitad del siglo XX.
Las tardes en casa de Manolo, o en el aula de la biblioteca Gabriel Miró donde ejercía como bibliotecario, con Maruja Varó, su mujer, con los poetas Carlos Sahagún y su mujer, Marisa, con los profesores Cecilio y Encarna Alonso, José Carlos Rovira, Miguel Ángel Lozano, con los también poetas Miguel Ángel Cuevas, María Luisa Domínguez, Juan Luis Mira, Consuelo Jiménez de Cisneros o Miguel Martínez, en varias gavillas generacionales de buen trigo, fueron, sí, tardes de literatura, de amistad y de juventud en torno al mentor, al magnífico mentor que era Manolo.
Manuel Molina, ya lo sabes, había nacido en Orihuela, en 1917. Fue, por lo tanto coetáneo y amigo, algunos años menor, de Miguel Hernández (nacido en 1910). Se le denomina con frecuencia el benjamín del grupo literario de aquella Orihuela de los años treinta (los hermanos Sijé, Carlos y Efrén Fenoll, Miguel Poveda, etc…) entre los que habría de adquirir relevancia el poeta de Viento del pueblo. En vida, la amistad entre ambos se sustancia, como es habitual entre amigos, en numerosos episodios, algunos revestidos de tragedia. Son Carlos Fenoll y Manuel Molina, quienes salen al encuentro de Miguel en Cox, donde se encuentra después de su liberación tras haber sido detenido al pasar la frontera de Portugal, para advertirle en vano de que evite el regreso a Orihuela que fatídicamente habría de llevarle a la cárcel y a la muerte. Hay otros momentos, tiempo antes, de alegría compartida: en 1933, Miguel Hernández se retira al campo de la Murada para escribir en soledad el auto sacramental, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras. Tiene el autor veintitrés años; quince un jovencísimo Manuel Molina que va al ejido donde se encuentra Miguel, y regresa a Orihuela, para suministrarle sustento .
Muerto Miguel, la lealtad y devoción hacia el amigo insigne por parte de Manolo será imperecedera. Junto al escritor Vicente Ramos emprende una cuestación económica entre los escritores españoles de posguerra para comprar el nicho en el que Miguel Hernández ha sido enterrado, evitando así el desalojo de sus restos a la fosa común. Al amigo añorado dedica tres libros, Miguel Hernández y sus amigos de Orihuela (que con motivo de este centenario de su nacimiento verás pronto reeditado por la Fundación Miguel Hernández), Amistad con Miguel Hernández y Miguel Hernández en Alicante, en colaboración con el, ya citado, Vicente Ramos.
La iniciativa de vuestros profesores de Lengua, mis queridos compañeros de años, de acercarte a la figura de un poeta de nuestra tierra, que la conocía, que la amaba en sus contradicciones y en la variedad y complejidad de su paisaje físico y, sobre todo, humano, cultural, histórico; en su profunda y tantas veces terrible “rezuma” para con sus hijos, quisiera que fuera para ti pauta en el amor a la vida en el lugar, bajo la forma y en las circunstancias en las que la has recibido y que abriera en ella todos los horizontes hacia otros seres humanos que la voluntad de Manuel Molina quería en el alma de sus versos.
Quiero terminar contándote una última anécdota, acaso para mí la más emotiva porque sucede en una tierra que tengo también por mía y porque acaba , como hemos empezado, en esperanza: algunos años después de acabada la guerra, quizás al inicio de la década de los cincuenta, nuestro poeta se embarca con su mujer para ir a visitar a su hermana que vive en el entonces Marruecos francés, en la ciudad de Casablanca. Toma tierra en Melilla, donde le espera un grupo de poetas jóvenes, Miguel Fernández, Jacinto López Gorgé, Juan Guerrero Zamora (autor en 1955 de la primera biografía de Miguel Hernández) y otros. El grupo de poetas, en dos taxis, se dirigen al monte Gurugú, hoy extramuros, entonces en el protectorado español, allí donde se derramó en la guerra del Rif tanta sangre de jóvenes españoles, allí donde hoy la sangre joven de un mundo se rompe y remansa contra el hierro de otro, Manuel Molina extrae de su indumentaria un volumen pequeño en edición clandestina, prohibido en España y publicado en Buenos Aires por la editorial Losada, de Viento del pueblo , y da de su voz primera al oído del aire del mar de África el verso vivo del amigo perdido: “ Vientos del pueblo me llevan…”. Este era, bachiller, el poeta al que has leído.
Trino García